EL POSITIVISMO Y EL EMPIRISMO
Por: Lcdo. Daniel Verenzuela
Universidad Yacambú
Maestría en Gerencia de las Finanzas y los Negocios
Febrero, 2014
Desde la existencia del pensamiento filosófico, han surgido un considerable número de escenarios propicios para su discusión, debate, análisis, interpretación y adaptación con la finalidad de escudriñar su esencia y su relación con el saber y el conocimiento. En ese sentido, muchos pensamientos de las corrientes de la filosofía aun mantienen su vigencia y ganan espacio en el mundo y otras, de forma contraria, permanecen olvidadas en las ideas de sus precursores. No obstante, el constante e insaciable deseo del hombre en la búsqueda de la verdad, progresivamente, ha adelantado enormes esfuerzos por comprender los secretos que envuelven y trasciendes la relación de hombre con el universo, la vida, la fe y la realidad.
En el marco de un número ampliado de ideas, posiciones, postulados y teorías, surge el positivismo como enunciado filosófico que fundamenta su esencia en la experiencia y el conocimiento de los fenómenos naturales y alejado, por completo de la metafísica y la teología.
EL POSITIVISMO
El positivismo nace en el siglo XIX como doctrina del filósofo francés Augusto Comte (1798-1857) y teniendo asociados otros conceptos positivistas atribuibles al británico David Hume, el francés Saint Simon y el alemán Emmanuel Kant.
En general, el positivismo se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico, y por esta vía, del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo, la filosofía y el Gobierno, fueron más tarde unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una religión, en la cual la humanidad era el objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, aceptar este desarrollo religioso de su pensamiento, porque parecía contradecir la filosofía positivista original. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer así como por el filósofo y físico austriaco Ernst Mach.
Conte afirmaba que del estudio empírico del proceso histórico, en especial de la progresión de diversas ciencias interrelacionadas, se desprendía una ley que denominó de los tres estadios y que rige el desarrollo de la humanidad. Dada la naturaleza de la mente humana, decía, cada una de las ciencias o ramas del saber debe pasar por tres estadios teoréticos diferentes: el teológico o estadio ficticio; el metafísico o estadio abstracto; y por último, el científico o positivo.
En el estadio teológico los acontecimientos se explican de un modo muy elemental apelando a la voluntad de los dioses o de un Dios. En el estadio metafísico los fenómenos se explican invocando categorías filosóficas abstractas. El último estadio de esta evolución, el científico o positivo, se empeña en explicar todos los hechos mediante la aclaración material de las causas. Toda la atención debe centrarse en averiguar cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar a generalizaciones sujetas a su vez a verificaciones observacionales y comprobables. La obra de Comte es considerada como la expresión clásica de la actitud positivista, es decir, la actitud de quien afirma que tan sólo las ciencias empíricas son la adecuada fuente de conocimiento.
Cada uno de estos estadios, afirmaba Comte, tiene su correlato en determinadas actitudes políticas. El estadio teológico tiene su reflejo en esas nociones que hablan del derecho divino de los reyes. El estadio metafísico incluye algunos conceptos tales como el contrato social, la igualdad de las personas o la soberanía popular. El estadio positivo se caracteriza por el análisis científico o sociológico de la organización política.
Aunque rechazaba la creencia en un ser transcendente, reconocía Comte el valor de la religión, pues contribuía a la estabilidad social. Propone una religión de la humanidad que estimulara una benéfica conducta social. La mayor relevancia de Comte, sin embargo, se deriva de su influencia en el desarrollo del positivismo.
El espíritu positivo tiene que fundar un orden social. La constitución de un saber positivo es la condición de que haya una autoridad social suficiente, y esto refuerza el carácter histórico del positivismo. Comte, fundador de la Sociología, intenta llevar al estado positivo el estudio de la Humanidad colectiva, es decir, convertirlo en ciencia positiva. En la sociedad rige también, y principalmente, la ley de los tres estados, y hay otras tantas etapas, de las cuales, en una domina lo militar.
Comte valora altamente el papel de organización que corresponde a la iglesia católica; en la época metafísica, corresponde la influencia social a los juristas; es la época de la irrupción de las clases medias, el paso de la sociedad militar a la sociedad económica; es un período de transición, crítico y disolvente; el protestantismo contribuye a esta disolución. Por último, al estado positivo corresponde la época industrial, regida por los intereses económicos, y en ella se ha de restablecer el orden social, y este ha de fundarse en un poder mental y social.
La base del pensamiento de Comte insiste en afirmar que sólo el conocimiento científico es auténtico, pues es verificable a través de la experiencia de los sentidos; es decir, los fenómenos deben saber explicarse causalmente por medio de leyes generales y universales y no mediante nociones a priori absolutas; y lo que puede conocerse es la interacción y relaciones entre los sucesos observados y no la esencia en sí de las cosas, renunciando a descubrir el origen o destino último de dichos fenómenos.
Uno de los principales objetivos del positivismo es la neutralidad y objetividad. De modo que elabora leyes que expliquen la relación permanente, constante y simbiótica entre los fenómenos estudiados que permita determinar su comportamiento a futuro de manera racional, entendiendo que la construcción de leyes no implica realizar ningún tipo de valoración o juicios de valor, lo cual debe ser evitado en todo momento.
En otras palabras, para Comte y según el positivismo, las ciencias naturales son aquellas sobre las cuales puede edificarse el conocimiento, que por ser este comprobable mantiene la cualidad de constituirse en un saber, mientras quela metafísica y la teología son carentes de poseer certeza, pues sólo parecieran fundamentarse en explicaciones que pretender ir más allá de la razón. El enfoque positivista ha marcado una pauta extraordinaria durante aproximadamente casi tres siglos, en los cuales la lógica y la verificación a través de la experimentación de los supuestos, conduce a un conocimiento sólido, sustentado en la razón y en la verdad.
Los representantes más significativos del positivismo son Auguste Comte (1798-1857) en Francia; John Stuart Mill (1806-1873) Herbert Spencer (1820-1903) en Inglaterra; Jakob Moleschott (1822-1893), Ernst Haeckel (1834-1919) en Alemania; Roberto Ardigo (1828-1920) en Italia.
Por lo tanto, el positivismo se integra en tradiciones culturales diferentes: en Francia se inserta en el interior del racionalismo que va desde Descartes hasta la ilustración; en Inglaterra, se desarrolla sobre la tradición empirista y utilitaria, y se relaciona a continuación con la teoría darwinista de la evolución; en Alemania asume la forma de un rígido cientificismo y de un monismo materialista; en Italia, con Ardigo, sus raíces se remontan al naturalismo renacentista, aunque sus frutos más notables debido a la situación social de la nación ya unificada los brinda en el ámbito de la pedagogía y de la antropología criminal. En cualquier caso, a pesar de tal diversidad, en el positivismo existen unos rasgos fundamentales de carácter común, que permiten calificarlo como corriente unitaria de pensamiento:
1. A diferencia del idealismo, en el positivismo se reivindica el primado de la ciencia: sólo conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias, y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales.
2. El método de las ciencias naturales (descubrimiento de las leyes causales y el control que éstas ejercen sobre los hechos) no sólo se aplica al estudio de la naturaleza sino también al estudio de la sociedad.
3. Por esto la sociología -entendida como la ciencia de aquellos «hechos naturales» constituidos por las relaciones humanas y sociales- es un resultado característico del programa filosófico positivista.
4. En el positivismo no sólo se da la afirmación de la unidad del método científico y de la primacía de dicho método como instrumento cognoscitivo, sino que se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado a la humanidad.
5. Por consiguiente, la época del positivismo se caracteriza por un optimismo general, que surge de la certidumbre en un progreso imparable (concebido en ocasiones como resultado del ingenio y del trabajo humano, y en otros casos como algo necesario y automático) que avanza hacia condiciones de bienestar generalizado, en una sociedad pacifica y penetrada de solidaridad entre los hombres.
6. El hecho de que la ciencia sea propuesta por los positivistas como único fundamento sólido de la vida de los individuos y de la vida en común; el que se la considere como garantía absoluta del destino de progreso de la humanidad; el que el positivismo se pronuncie a favor de la divinidad del hecho: todo esto indujo a algunos especialistas a interpretar el positivismo como parte integrante de la mentalidad romántica. En el caso del positivismo, sin embargo, sería la ciencia la que resultaría elevada a la categoría de infinito. El positivismo de Comte, por ejemplo, implica una construcción de filosofía de la historia omnicomprensiva, que culmina en una visión mesiánica.
7. Tal interpretación no ha impedido sin embargo que otros exegetas (por ejemplo, Geymonat) descubran en el positivismo determinados temas fundamentales que proceden de la tradición ilustrada, como es el caso de la tendencia a considerar que los hechos empíricos son la única base del verdadero conocimiento, la fe en la racionalidad científica como solucionadora de los problemas de la humanidad, o incluso la concepción laica de la cultura, entendida como construcción puramente humana, sin ninguna dependencia de teorías y supuestos teológicos.
8. Siempre en líneas generales el positivismo (John Stuart MilI constituye una excepción en este aspecto) se caracteriza por una confianza acrítica y a menudo expeditiva y superficial en la estabilidad y en el crecimiento sin obstáculos de la ciencia. Dicha confianza acrítica se transformó en un fenómeno consuetudinario.
9. La positividad de la ciencia lleva a que la mentalidad positivista combata las concepciones idealistas y espiritualistas de la realidad, concepciones que los positivistas acusaban de metafísicas, aunque ellos cayesen también en posturas metafísicas tan dogmáticas como aquellas que criticaban.
10. La confianza en la ciencia y en la racionalidad humana, en definitiva, los rasgos ilustrados del positivismo, indujeron a algunos marxistas a considerar que la acostumbrada interpretación marxista -según la cual el positivismo no es más que la ideología de la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX- es insuficiente y, en cualquier caso, posee un carácter reductivo.
EL EMPIRISMO
Se conoce como empirismo la doctrina filosófica que se desarrolla en Inglaterra en parte del siglo XVII y el siglo XVIII, y que considera la experiencia como la única fuente válida de conocimiento, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas o del pensamiento a priori. Sólo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. Teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las ciencias naturales como el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en hechos observables. Para esta doctrina, el origen de nuestros conocimientos no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento ha tenido que pasar primero por los sentidos.
El empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el siglo XVII y que se extiende durante el siglo XVIII y cuyos máximos representantes son J. Locke (1632-1704), J. Berkeley (1685-1753) y D. Hume (1711-1776).
En un sentido bastante general, se denomina empirismo a toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. Esta postura ha sido mantenida por numerosos filósofos, como por ejemplo, Aristóteles (384-322 a.C.), Epicuro (341-272 a.C.), los estoicos (S.IV a. C. - S.II d.C.), Tomás de Aquino (1224-1274) y Ockham (1295-1350). Sin embargo, en un sentido estricto, el empirismo propiamente dicho hace relación a las teorías filosóficas creadas por las corrientes antes mencionadas.
Tras el siglo XVII su influencia se deja notar tanto en el campo de la filosofía política como en el de la teoría del conocimiento. En el primero, el liberalismo de Locke influye en los ilustrados alentando los principios de las revoluciones americana y francesa; su división de poderes influirá en Motesquieu y su principio de igualdad impulsará el reconocimiento paulatino de los Derechos Humanos.
En teoría del conocimiento o epistemología, las ideas de Hume influirán en Kant, el empirismo en general influirá en el positivismo del siglo XIX y en el neopositivismo o positivismo lógico y la filosofía del lenguaje del siglo XX.
Los caracteres fundamentales del empirismo podrían resumirse en las siguientes tesis:
1. Subjetivismo del conocimiento: en este punto, empiristas y racionalistas coinciden al afirmar que, para conocer el mundo se ha de partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que tiene sobre ellas. Por lo tanto, si lo primero en el orden del conocimiento son las ideas, éstas habrán de tener un origen distinto a la propia mente (tesis racionalista). Su validez objetiva le vendrá de las cosas mismas.
2. La experiencia como única fuente del conocimiento: el origen del conocimiento es la experiencia, entendiendo por ella la percepción de los objetos sensibles externos (las cosas) y las operaciones internas de la mente (emociones, sensaciones, etc.). Así pues, para los empiristas, el único criterio de verdad es la experiencia sensible.
3. Negación de las ideas innatas de los racionalistas: Si todo conocimiento ha de provenir de la experiencia esto supone que habrá de ser adquirido. La mente no posee contenido alguno (ideas innatas), sino que es como una tabla sencilla, un vaso vacío que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje.
4. El conocimiento humano es limitado, la experiencia es su límite: esta postura es radicalmente opuesta a la de los racionalistas, para los que la razón, utilizando un método adecuado, no tiene límites y podría llegar a conocerlo todo. Los empiristas restringen la capacidad de la mente humana: la experiencia es su límite, y más allá de ella no es lícito ir si no queremos caer en el error, atribuyéndole a todo lo que no ha sido experimentado una realidad y existencia objetiva.
5. Negación del valor objetivo de los conceptos universales: los empiristas aceptarán el postulado nominalista de que los conceptos universales no hacen referencia a ninguna realidad en sí (objetiva), sino que son meros nombres que designan a un conjunto de ideas particulares o percepciones simples que se encuentran vinculadas entre sí. Cualquier idea compleja ha de ser explicada por combinación y mezcla de ideas simples. Los universales o conceptos generales son sólo designaciones de estas combinaciones más o menos estables de ideas simples.
6. El método experimental y la ciencia empírica: El interés por hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento fue uno de los intereses principales tanto del racionalismo como del empirismo. La diferencia entre ambos estriba en que, si para los racionalistas el modelo ideal de método era matemático y deductivo, para los empiristas debía ser experimental e inductivo, similar al que utilizó Newton en el campo de la física, y que tan excelentes resultados había dado. La ciencia no puede basarse en hipótesis o presupuestos no contrastados con la experiencia. La validez de las teorías científicas depende de su verificación empírica. Salvo en las matemáticas, que no versan sobre hechos, sino sobre nuestras propias ideas y sus leyes de asociación, las ciencias de los fenómenos naturales (física, geografía, biología, etc.) deben evitar cualquier supuesto u hipótesis metafísica, así como rechazar el método matemático deductivo. El error cometido por los racionalistas consistió en tratar de igual forma y bajo el mismo método a todas las ciencias, sin distinguir si se referían a hechos de la experiencia (cuestiones de hecho) o a un simple proceder de la mente (relaciones de ideas). El tiempo, no obstante, dio la razón a los empiristas, pues a partir del siglo XVIII la física se independizó de la metafísica que, después de la crítica kantiana, dejará de considerarse una ciencia. La filosofía empirista, pese a restringir el poder de la razón, sirvió de sana autocrítica respecto a nuestros límites y posibilidades racionales.
7. Los predicados como bueno o malo no se dan en la experiencia: conocemos las cosas y sus cualidades físicas pero las cualidades morales o estéticas no pueden percibirse, no tienen valor cognoscitivo sino que la guía para la vida humana es el sentimiento.
CUADRO 1: Principales aspectos de las corrientes filosóficas (Positivismo y Empirismo)
Fuente: Chapardi & García (2011)
CUADRO 2: Comparación Empirismo y Positivismo
Fuente: Chapardi & García (2011)
FUENTES CONSULTADAS
Briones, G. (1996). Epistemología de las Ciencias Sociales. ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá: Colombia.
Chapardi N. & García L. (2011). Sociología de las Organizaciones. Módulo Instruccional de la Cátedra de Organización de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Campus La Morita. Maracay – Venezuela.
Calavolpe, M. (2012). Tendencias Paradigmáticas de la Ciencia Administrativa. Un Recorrido de su Epísteme y una Mirada Reflexiva al Devenir Organizacional. Revista Honoris Causa de la Universidad Yacambú. Vol. 3, Nro. 2. Barquisimeto – Venezuela.
Rodríguez, P. (2010). El Positivismo y el Racionalismo no han Muerto. Revista EDUCERE Artículos Arbitrados. Año 14, Nro. 48: enero a junio 2010. Venezuela.
Sánchez, L. (2009). Sociología Contemporánea. Módulo Instruccional de la Cátedra de Organización de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Campus La Morita. Maracay – Venezuela.
Universidad Complutense de Madrid (s/f). Diccionario Crítico de Ciencias Social. Editorial Anthoropos. Disponible en: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario. Consulta en línea: 2014, Febrero 05).






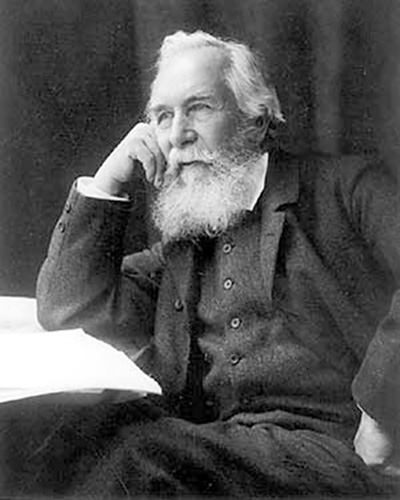






No hay comentarios:
Publicar un comentario